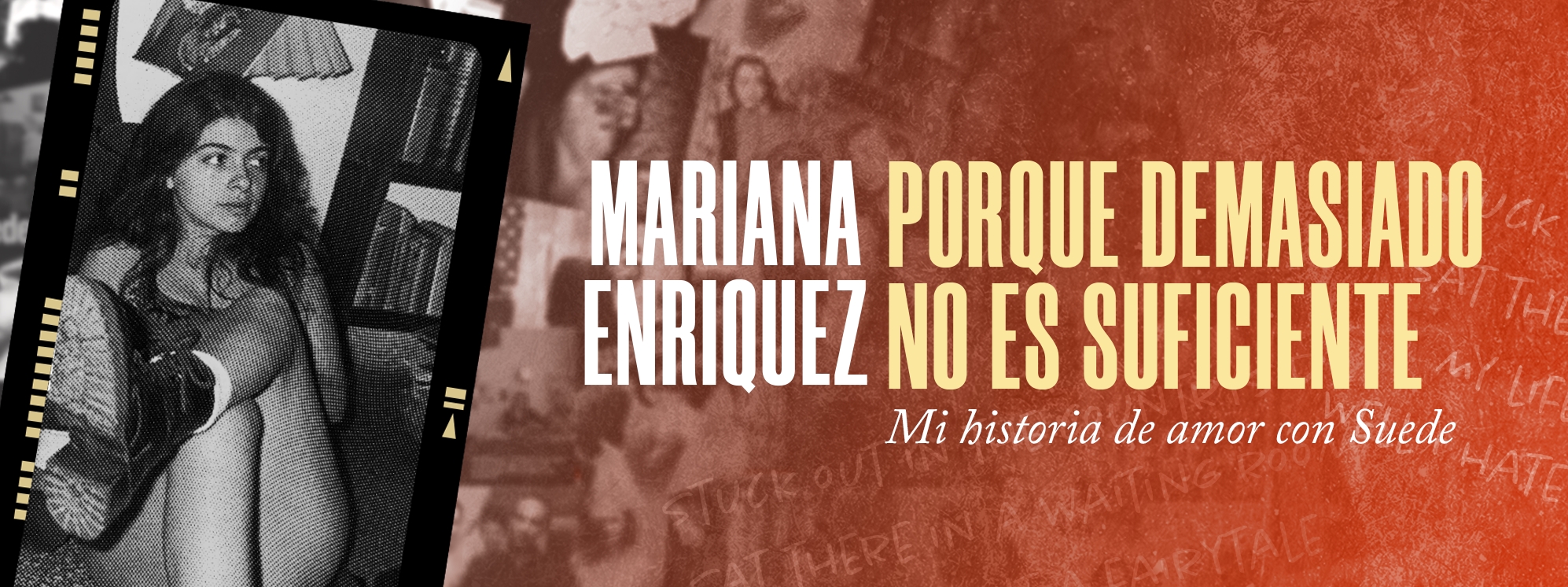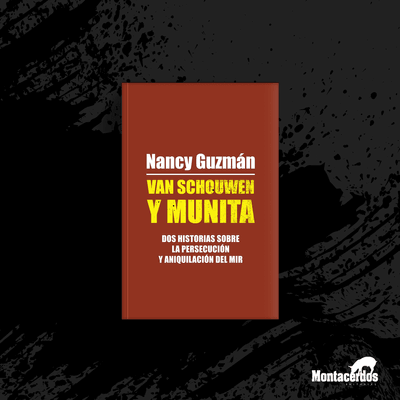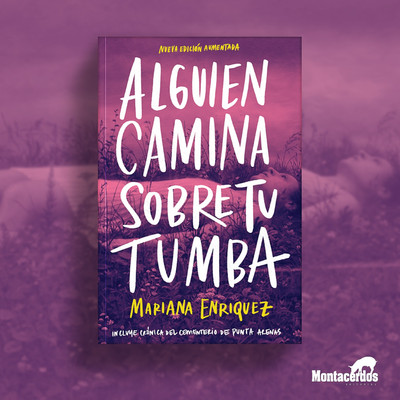¿Por qué desechar la posibilidad de perfeccionamiento, extensión y profundización del placer a través la lengua? Hablamos poco del placer de la lectura y el placer de la escritura, de las formas físicas en las que se manifiesta cada vez que nos permitimos romper con el tiempo lineal y rutinario. Hablamos poco de lo que realmente nos gusta, sin culpas ni complejos, demasiado atentos a la declamación del gusto ajeno, el tribunal de la sospecha y el malentendido. El campo literario se ha vuelto un campo minado, lleno de restricciones, manual de uso que promete, si hacemos buena letra, llevarnos al lugar donde soñamos estar.
¿Pero dónde soñamos estar? La pregunta misma nos arranca del presente de la lectura y la escritura, y supone ya una estrategia que proyecta un placer lejano. Indagar en las aguas del deseo que hoy riega el campo literario chileno, supone marcar una diferencia radical entre el deseo de ser escritor o escritora y el deseo de escribir. Lo percibo como paisano, como persona que escribe, como editor y como tallerista: el deseo de ser escritor o escritora prima hoy por sobre el deseo mismo de escribir; al punto que, por momentos, pareciera que se quiere prescindir del proceso odioso de la escritura.
Hace un tiempo, una joven autora, reconocida influencer con cerca de 90 mil seguidores en Instagram, subió una historia que me resultó reveladora. Una selfie frente al espejo, la expresión triste de la frente arrugada y el labio hacia afuera, y sobre la cabeza, dentro de una burbuja blanca, un texto: “aquí yo pensando qué voy a decir en la presentación de mi libro sin poder concentrarme en terminar mi libro”.
Alegoría de la caverna y el escritor profesional.
Si la escritura supone un proceso, algo incierto que está ocurriendo y que puede interrumpirse en cualquier momento debido a un calambre, un dolor de estómago o un ataque de pánico, ser escritor o escritora, en cambio, tiene que ver con una posición, condición o título, que alguien, desde fuera, certifica. Remite al terreno de lo institucional, siempre delimitado por normas y procedimientos que fijan las posibilidades de ascenso y permanencia.
Se puede pensar como una alegoría: La alegoría de la caverna y el escritor profesional.
En la ladera del monte sagrado de las bellas letras, casi casi llegando a la cima, está la caverna que se ha dispuesto para el escritor profesional, una especie de residencia que prepara el momento final de la trascendencia, el ascenso del cuerpo glorioso y espiritual. Al centro, un gran fogón alrededor del cual el escritor profesional se sienta a producir historias, una tras otra, sin cesar, en una cadena eficiente que permite sostener la vida en la caverna y que, juran, les permitirá algún día salir al exterior.
Los administradores no están ahí dentro, por cierto, pero transmiten, con estratégicos silencios y omisiones (que mantienen viva la llama del deseo), una idea genérica de las maravillas que ellos contemplan desde la cima en la que están instalados desde siempre.
Más abajo, en el llano, una multitud de aspirantes que, bajo el señuelo del escritor profesional, colocan todo su empeño en escalar la ladera y ser admitidos en la caverna. Provistos del equipamiento que proponen las últimas tendencias del montañismo, con todos los cursos solicitados al día, invierten todo su tiempo y energía en lograrlo. Algunos pocos lo consiguen, entran, dan un primer paso, sigilosos, deslumbrados por el fuego y por la sombra de aquellos a quienes ya reconocen como colegas. Entonces, a sus espaldas cae, violenta, una gran reja dorada.
A partir de ese momento comienza la afirmación y defensa del encierro, percibido como una especie de paraíso de la meritocracia, donde cualquier cuestionamiento supondría poner en duda los propios merecimientos para llegar donde se llegó y tener lo que se tiene. Es la apelación majadera a la buena onda gremial, la elusión del debate y el conflicto, una solidaridad vacua que se empeña en sostener las cosas como están. ¿Acaso vamos a dejar siquiera entrever la posibilidad de que nuestra posición en la caverna esté marcada por algún tipo interés espurio?
Y ahí se queda entonces el escritor profesional, atrapado alrededor del fuego, cumpliendo sus funciones con horario de entrada y de salida, para que un jefe evasivo le haga llegar, cada cierto tiempo, un reconocimiento en dinero o en especie.
En definitiva, es un poco como el meme: Escritor profesional, pero a qué costo.
Lectura, escritura y carnaval.
Escribir, en cambio, es otra cosa.
Exige una postura de la espalda, cierta agilidad de los dedos, los ojos activos aunque se mantengan cerrados y el hígado produciendo la bilis suficiente para solventar el proceso. Pérdida de tiempo y energía, como cualquier juego que en la infancia nos hizo felices. Energía liberada que a veces se convierte en un calorcito que arrulla o un golpe de aire frío que ensancha los pulmones. La escritura vale por sí misma, ocurre, y en su ocurrencia está el goce.
Liberada de las imposiciones del rol y el estatus, la escritura coloca el cuerpo en el dominio del juego, la fiesta y lo sagrado. Tríada sobre la cual palpita el corazón escurridizo de lo literario, siempre en tensión con el peso estático de la literatura. “El término literatura abstrae e idealiza; sugiere unidad, coherencia, o un asunto que permanece a la espera de ser atendido”, precisa Gabriel Josopovic en La escritura y el cuerpo.
Escribir es someterse a lo desconocido, dejar que ocurra, sorprenderse. Y si llega el calambre es porque uno se ha olvidado también del propio cuerpo, de la postura asumida para la foto, se ha olvidado, mientras juega, del yo predecible y agobiante, para vivir en otro cuerpo, el del asombro. Es el juego festivo de las máscaras y los disfraces.
Sara Gallardo inventa una lengua para Eisejuaz, el poseído, el iluminado, la música litúrgica que compone para el camino del héroe mataco. Es la primera regla del juego, encontrar la voz que modula el llamado divino, que devela y oculta un camino propio. Música que es siempre juego, según constata el seriote de Huizinga, un juego intenso como el metal o alegremente melancólico como las últimas correrías del conejo malo.
La continuidad del parque o la calle donde se juega la escritura está en ese otro espacio, también sagrado, de la biblioteca. Mi juego de niño consistió en descubrir la de mi padre y, de esa manera, leyendo sus libros, convertirme en él, ser el padre de mi padre, mi abuelo Luis, asumir su militancia, sufrir las persecuciones y los exilios que los trajeron a Chile. Experiencia similar a la que describe Sylvia Molloy en Citas de lectura, donde habla de “vivir” los libros, un paso más allá de identificarse con lo que se lee: la lectura como acto de posesión, el juego inmersivo que nos lleva a ser otro.
Como en el carnaval popular, previo a la intromisión de la industria cultural, la lectura y la escritura incorporan a los muertos, los traen al baile y, sobre todo, elimina las diferencias, vivos y muertos se confunden en el lascivo encuentro con el lenguaje; el tiempo se suspende o se alcanza el Gran Tiempo, el tiempo mítico, y ya libres de las estructuras dominantes, se propicia la quema y la burla de las verdades oficiales. Hay también, por supuesto, excesos, desorden, puterío, peleas de borrachos.
En la escritura se muere y se renace muchas veces.
Preparación y aprendizaje.
Como otros placeres, la escritura también se prepara y se aprende.
Para que el carnaval ocurra en su mejor versión y desate todo su potencial subversivo, se requiere de organización. Es en el periodo entre fiestas, donde se monta el artificio que luego incrementará el goce.
Y a escribir se aprende, es cierto, aunque el verdadero aprendizaje, el aprendizaje que importa, repele y se aleja de la dimensión funcional que supone la corrección de un texto, ese afán de volverlo eficiente al oído de su época.
Se aprende aquilatando la complejidad del proceso y estableciendo las reglas del combate, la cancha donde la escritura se vuelve un regodeo voluptuoso con el texto, ese barro en el que, como en el kushti indio, se estrecha el vínculo con el cuerpo propio y ajeno, porque ahí se juega también la posibilidad de establecer un pacto amoroso con otro cuerpo, el del lector.
Un aprendizaje trabajoso a veces, como sugiere el poema de Cisneros: “los cuerpos discretos pero nunca en reposo, / los pulmones abiertos, / las frases cortas. / Es difícil hacer el amor pero se aprende.”
Se aprende, sobre todo, en la práctica sistemática, el ensayo y error que el escritor profesional, solemne y calculadamente enigmático, no se permite exponer, atrapado en el intuitivo o planificado branding que su carrera le ha impuesto.
El espíritu agonal del juego.
El aprendizaje de la escritura en su dimensión más profunda nunca garantiza el resultado, y esa incertidumbre tensiona e intensifica la experiencia de la escritura, lo que lejos de negar su carácter lúdico, obliga a tomarse el juego en serio y subir al escenario del viejo agón griego.
Es el flanco sagrado de la excelencia, el juego como lucha y la lucha como juego; porque también se aprende que el goce de la escritura es siempre proporcional a las dificultades que se enfrentan (por lo general autoimpuestas), el honor de haberlo intentado, de haberlo dejado todo en la cancha o el campo de batalla.
Ahí está María Muratore convertida en un hombre que lucha sin tregua en el campo de batalla colonial, ahí está disfrazada de amante, de hija, de cabrona, sin dejarse atrapar por los poderosos, libre y grácil como un chajá, apenas tomada de la mano de Libertad Demitrópulos, perdurando. La escritura como juego de escondidas, cuya principal regla es evitar ser descubierto, llegar siempre antes para convertirse entonces en otra cosa.

Porque en este juego de encontrar las palabras y su justa disposición en la frase, digámoslo ya sin pudor, uno se juega la vida.
Rebeldía y amateurismo.
El goce del agón, de la competencia noble, está en la antípoda de la competencia voraz que plantea el mercado, el advenimiento del dinero dispuesto a corromper el juego soberano.
La irrupción de la racionalidad instrumental en el terreno de la literatura es, en todo caso, una operación de vieja data, que en Chile encontró su ambiente ideal en dictadura. Todos fuimos sometidos de algún modo a los programas educacionales de Castellano o Lenguaje y Comunicación, los que alcanzaron su cénit en las “lecturas obligatorias”, la marca autoritaria que pone el foco en el logro, en lo práctico, lo útil, aquello que “sirve para algo”. Nos obligaron a leer para tener buenas notas, para pasar de curso, para progresar en la vida, tener éxito y hasta, eventualmente, ser mejores personas. Maqueira retrató muy bien el gallinero de aquella época:
“Nos educaron para atrás padre/ Bien preparados, sin imaginación / Y malos para la cama”
La figura del escritor profesional se acopla a esta maniobra que busca, ante todo, controlar la carga subversiva de lo inútil, de lo hecho por que sí, por el solo gusto de hacerlo.
El resultado son textos que desde la primera frase evidencian la falta de amor (oh, amor, qué palabra); falta de amor por el proceso, por las palabras y la música que las sostienen, todo aquello que está más allá o más acá del tema, el proyecto y las ideas. Se respira esa falta de amor, los textos se delatan solos, cuerpos escritos bajo quirúrgicos procedimientos que buscan el resultado inmediato, el logro cosmético de una apariencia venal.
En un deporte altamente mercantilizado como el fútbol, Bielsa trajo de regreso el ideal del amateurismo, no como un volón utópico o demagógico que pretenda por sí solo derrotar los intereses transnacionales (loco, pero no tanto), sino como una apelación a los jugadores, los artistas, para que mantengan ese fuego sagrado del origen, en el barrio, y le permitan al fútbol conservar así, en un mínimo reservorio de decencia, su condición esencial de juego.
El amateurismo como forma de amor y rebeldía, el goce impune de lo inútil, como la pasión del hincha en el tablón o las pichangas de vida o muerte entre los amigos. También para el juego de la lectura que, ya fuera del colegio, sigue acosado por múltiples prescripciones que intentan controlarlo, evitar los desbordes, la pérdida de tiempo. Atenta a las exigencias que imponen los calendarios de novedades, Szymborska opta por declararse “una lectora amateur” y establecer con su Lecturas no obligatorias un mapa caprichoso que desconfigura los tiempos del aparato editorial.
Quizás si el mayor representante y defensor de este espíritu amateur en la escritura es Mario Levrero, ese niño calvo y con gafas gruesas, que confinado a un barrio silencioso de Montevideo, llevó el juego a sus posibilidades extremas, en el universo de la autoficción, el extrañamiento, el cómic de aventuras, el cuento infantil y hasta la divulgación seudocientífica. Fue su negación a “hacer carrera” la que le permitió la libertad suficiente para escribir lo que quería y necesitaba, y para concentrarse también en el cuerpo que escribe, la mano que se desplaza por el papel o percute el teclado. Se instaló así, para siempre, como un modelo de escritor que incomoda, piedra en el zapato en la carrera funcionaria del escritor profesional, forma radical de rebelarse al fetiche de la eficiencia capitalista.
Levrero como una “persona que escribe”, según la denominación de Hebe Uhart en el primer mandamiento de su decálogo (más uno), donde la negación del escritor profesional funciona como requisito básico para ser admitido en la fiesta de la escritura. Ambos, Levrero y Uhart, recomponen en la práctica la épica gozosa que la escritura y la lectura necesitan para procrear y sobrevivir en tiempos difíciles.